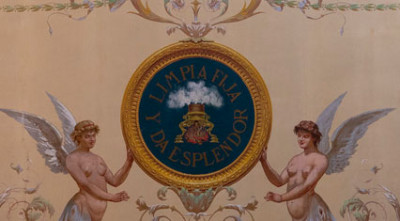El acento
- El acento es la sensación perceptiva que en una palabra resalta una sílaba con respecto a las restantes, de modo que la hace más perceptible para los oyentes. Por ejemplo, en es.ta.ción —la segmentación silábica se representa siempre con puntos—, la sílaba ción se pronuncia acentuada y, por ello, se ve resaltada en relación con es y con ta. Conviene no confundir este acento, que es fonético y se debe a las variaciones en el tono (➤ P-73), en la intensidad (➤ P-49) y en la duración que experimenta la vocal acentuada en cada caso, con el acento ortográfico o tilde, sujeto a unas determinadas reglas de acentuación gráfica (➤ O-58 y ss.).
- Realización del acento en el habla. Al resultar más perceptible, es decir, al oírse más, podría pensarse que la sílaba acentuada se pronuncia con una mayor intensidad, pero en realidad esto es solo parcialmente correcto, puesto que el acento, efectivamente, entraña cambios en la intensidad, pero sobre todo conlleva una alteración del tono y a veces también de la duración de la vocal sobre la que recae. Son los valores de estas tres variables, en conjunto, los que determinan si una sílaba es o no acentuada.
- Acento prosódico frente a acento ortográfico. El acento prosódico confiere mayor prominencia o relieve a una sílaba frente a las demás de una palabra (➤ P-56). El acento ortográfico o tilde es la marca que llevan en la escritura solo algunas de las sílabas con acento prosódico, siguiendo las reglas académicas de colocación de tilde propuestas al efecto (➤ O-58 y ss.). Por ejemplo, sa.lón lleva acento prosódico en la sílaba lón y también acento ortográfico sobre la o; gra.va.men recibe acento prosódico en la sílaba va, pero no presenta acento ortográfico.
-
Ubicación del acento en la palabra. El español es una lengua de acentuación semilibre, puesto que el acento puede variar de posición dentro de la palabra, pero solo puede recaer en cualquiera de sus tres últimas sílabas. Cuando, en algunos casos, va situado en la anterior a la antepenúltima es porque la palabra lleva adosados a su parte final uno o más pronombres átonos (➤ O-59): cuéntamelo, presentándomelas. Las formas verbales obedecen a unas reglas de acentuación diferentes de las formas no verbales:
- Pautas de acentuación de las formas no verbales. El acento recae siempre sobre una de las tres últimas sílabas, de forma que da lugar a la acentuación aguda (en la última sílaba), a la llana o grave (en la penúltima) o a la esdrújula (en la antepenúltima). Lo más frecuente es que las palabras que terminan en vocal sean llanas (ca.sa) y las que terminan en consonante agudas (a.mor); sin embargo, hay palabras que acaban en vocal y son esdrújulas (tí.pi.co) o agudas (ca.fé), y palabras que terminan en consonante y son llanas (ní.quel) o esdrújulas (ré.gi.men). En español, predomina la acentuación llana sobre todas las demás: alrededor del 80 % de las palabras son llanas.
- Pautas de acentuación de las formas verbales. En el tiempo presente de todos los verbos de las zonas sin voseo flexivo (➤ G-41, a), el acento prosódico recae sobre la penúltima sílaba, excepto en la forma vosotros, que va acentuada en la última: vosotros so.ñáis. En los restantes tiempos, el acento se sitúa siempre en el mismo componente de la forma verbal, con independencia de cuál sea la posición silábica con la que quede asociado. Así, por ejemplo, en el imperfecto o en el perfecto de indicativo de los verbos regulares (➤ APÉNDICE 1), el acento se coloca en la sílaba que sigue a la raíz verbal, sin importar su situación en el conjunto de la palabra: so.ña.ba (en la penúltima) / so.ñas.te (en la penúltima) / so.ñá.ba.mos (en la antepenúltima).
-
Palabras tónicas. Todas las palabras, pronunciadas aisladamente, llevan un acento prosódico que se ajusta a las pautas expuestas en P-58, pero, al ir insertas en la cadena hablada, algunas lo mantienen y otras lo pierden (➤ P-60). Aquellas que conservan el acento prosódico se denominan tónicas. En principio, son tónicos los verbos (estábamos, cantar), la mayoría de los adverbios (bastante), los sustantivos (cárcel, arroz), los adjetivos (terrible), los pronombres interrogativos y exclamativos (quién, cuánto), los demostrativos (esto, aquel), los indefinidos (alguien) y, como su propio nombre indica, los posesivos tónicos (mío) y los pronombres personales tónicos (tú, nosotros), así como las interjecciones (ah).
En contextos neutros (sin que intervengan otros factores relacionados con el hablante o la situación), todas las clases de palabras de significado pleno que transmiten contenidos conceptuales (nombres, adjetivos, verbos, adverbios, pronombres) suelen conllevar acento, esto es, se pronuncian como tónicas.
-
Palabras átonas. Las palabras que pierden su acento prosódico al insertarse en la cadena hablada se denominan átonas. En principio, son átonos los artículos determinados (por ejemplo, en el coche, el acento recae en la primera sílaba del sustantivo, aquí en negrita; el artículo, subrayado, es átono), las conjunciones (quiero que vengas) y preposiciones (con suerte; para ti; cabe exceptuar según y vía), los pronombres personales átonos (me caigo), la mayor parte de los pronombres relativos (el niño, que lloraba, no escuchaba) y los posesivos antepuestos (mi libro). Estas palabras átonas constituyen, junto con los vocablos tónicos a los que acompañan, grupos acentuales, es decir, agrupaciones en las que se pueden integrar diversos vocablos, con un número variable de sílabas, pero solo con un acento; en los ejemplos anteriores: que vengas, con suerte, para ti, que lloraba, mi libro.
En contextos neutros (sin que intervengan otros factores relacionados con el hablante o la situación), las clases de palabras que expresan relaciones gramaticales (artículos, conjunciones y preposiciones) no llevan acento prosódico, es decir, son átonas.
- Palabras átonas que se acentúan ocasionalmente. Determinadas palabras que son normalmente átonas reciben acento en ciertos contextos. Cuando se trata de entornos no enfáticos ni connotados (➤ P-66, f), la acentuación tiene que ver, por lo general, con la presencia de pausas adyacentes. Por ejemplo, si el hablante introduce una pausa —motivada por una coma u otro signo de puntuación— tras una palabra átona, esta suele recibir acento (Será un edificio de, al menos, tres pisos), lo cual se desaconseja en P-46. Sin embargo, otros casos se ajustan plenamente a la norma. Un ejemplo puede ser el vocablo pues, con acento prosódico cuando va entre dos pausas: Así empezó, pues, mi accidentado viaje (frente a Así pues, no hay solución, en donde pues es átono porque no está rodeado por pausas).
-
Palabras tónicas que pierden el acento ocasionalmente. Algunas palabras habitualmente tónicas se pronuncian como átonas en determinados entornos. En estos casos, los vocablos que no se acentúan constituyen junto con el tónico un grupo caracterizado por un único acento:
- En ciertos compuestos y elementos similares, el miembro que no ocupa la posición final suele perder su acento en la pronunciación: abrebotellas, pelirrojo, José Carlos, bocarriba, afroamericano, tres mil, unos diez, Nochebuena, cada uno, etc. Según se puede apreciar en estos ejemplos, las combinaciones pueden implicar diferentes clases de palabras: sustantivo + adjetivo; verbo + sustantivo; dos nombres propios, etc. Sin embargo, en otros casos tal desacentuación no ocurre: casa cuna, ciudad jardín, vista cansada.
- No reciben acento las fórmulas de tratamiento como don/doña cuando acompañan al nombre propio: doña María, don Pepe. Lo mismo ocurre con señor/señora, que no se acentúan cuando forman parte de un vocativo: Venga, señor García, que lo espero. Tampoco es tónico Dios en ¡Dios mío!, ni cielo o vida en ¡cielo mío!, ¡vida mía! De igual manera, algunos adjetivos y nombres antepuestos a otros nombres pierden su acento cuando toda la expresión funciona como un vocativo: buena mujer, doctora Flores, capitán Ochoa.
- El primer elemento de los nombres geográficos que constan de dos miembros a veces pierde su acento y a veces lo mantiene: Nuevo México, Ciudad Juárez, frente a la Riviera Maya, la Costa Blanca.
Incluso en los enunciados neutros que no están cargados de connotaciones dependientes de la situación o del hablante, las palabras tónicas pueden perder su acento y las átonas pue-den convertirse en acentuadas por causas no siempre obvias. Cuando, además, el acto de habla se ve influido por factores que dependen del entorno en que se produce o del usuario, la variabilidad puede ser mucho mayor.
Para evitar errores, es recomendable tener un conocimiento al menos somero de las circunstancias en las que ocurren estos cambios.
- Palabras que pueden ser átonas o tónicas dependiendo de su función y de su significado. Sucede también que algunas palabras pueden ser átonas o tónicas, pero su función y su significado cambian en cada caso, por lo que su pronunciación se ha de deducir de la grafía —y del contexto (➤ O-62)—: mí (tónico, pronombre personal) / mi (átono, posesivo), como en Es para mí / Es para mi madre; aún (tónico, adverbio de tiempo o ponderativo) / aun (átono, adverbio equivalente a incluso), como en No vengas aún / Aun queriendo, no pude.
-
Palabras que admiten variantes acentuales. Existe un grupo de palabras que presentan variantes acentuales, es decir, que, por lo que respecta a la posición del acento, admiten ser pronunciadas de dos maneras distintas (e incluso, en escasas ocasiones, de tres):
- Muchas de ellas son cultismos procedentes directamente del griego o del latín, como por ejemplo elegiaco o elegíaco; quiromancia o quiromancía; hemiplejia o hemiplejía; endoscopia o endoscopía.
- Algunas proceden de otras lenguas: aeróbic o aerobic, Everest o Éverest.
- Otras varían por razones muy diversas: élite o elite; travesti o travestí; ibero o íbero; omóplato u omoplato.
- En palabras como vídeo/video, chófer/chofer, pudin/pudín, icono/ícono, entre muchos otros mencionables, la alternancia acentual se corresponde con áreas geográficas distintas del mundo hispanohablante (➤ O-84, e). En los ejemplos aquí mencionados, la primera forma es la típica del español europeo, mientras que la segunda es la más general en América.
Pueden encontrarse más casos en O-84 y en el GLOSARIO.
-
La acentuación ortográfica como clave para la prosódica. Algunas personas pueden experimentar cierta dificultad a la hora de saber cómo acentuar prosódicamente determinadas palabras, puesto que la casuística es extensa y muy variada.
Conocer las normas que rigen la utilización del acento ortográfico o tilde (➤ O-58) y saber cómo interpretarlas oralmente puede resultar de mucha ayuda para evitar cometer errores de acentuación al hablar.
Por ejemplo, el plural de carácter es caracteres, el de régimen es regímenes, y el de espécimen es especímenes (➤ G-15, a). Muchos hablantes vacilan acerca de cómo deben pronunciar estos plurales, que conllevan un desplazamiento acentual hacia la derecha con respecto a su correspondiente forma en singular. El dominio de las reglas de acentuación gráfica simplifica el problema y resuelve las dudas.
-
Tipos de acento prosódico. Pueden distinguirse varios tipos de acento prosódico, bien sea por el dominio en el que se aplica, bien sea por la función que cumple:
- Acento léxico. El acento léxico o de palabra es el que recae en una sílaba concreta de una palabra. Por ejemplo, en cá.ma.ra, el acento de palabra va situado sobre la primera sílaba, ca, que en este caso se marca también con tilde.
- Acento sintáctico o de frase. El acento sintáctico, de frase, oracional o nuclear es el acento dotado de mayor prominencia en el conjunto del enunciado de que se trate; en español es aquel situado más a la derecha de la unidad: Le ofrecieron una amable acogida.
- Acento primario. El acento primario es el acento léxico al que se ha venido haciendo referencia, es decir, el que recae sobre la sílaba más prominente de la palabra de que se trate.
-
Acento secundario. Algunos vocablos —típicamente, los adverbios en -mente— presentan también un acento secundario, aunque el realce de la sílaba que lo recibe (aquí subrayada) no es nunca tan marcado con el de la sílaba con acento primario: estupendamente, francamente, etc. Los acentos secundarios aparecen a menudo, en otras palabras, como resultado del énfasis con que se articulen los enunciados (➤ P-66, f).
Conviene marcar correctamente tanto los acentos de palabra (léxicos) como los acentos de frase (➤ P-67). Es poco aconsejable, asimismo, introducir demasiados acentos secundarios en el decurso hablado si no se quiere generar una impresión de afectación y de falta de naturalidad. Es un procedimiento del que no hay que abusar para que ni el ritmo natural del habla (➤ P-69) ni la entonación (➤ P-73) ni el carácter intrínseco del idioma se vean alterados indebidamente.
- Acento distintivo. El acento puede cumplir una función distintiva cuando diferencia o distingue el significado —y en ocasiones la categoría gramatical— de los vocablos. Por ejemplo, (el) término / (él) terminó / (yo) termino; (yo) viajo / (él) viajó; (la) cántara / (yo o él) cantara / él cantará, etc.
-
Acento enfático. En español existe, además, un acento enfático, es decir, un acento que imprime énfasis al elemento sobre el que recae. El acento enfático puede manifestarse de maneras diferentes:
- Tomando la forma de un acento secundario (➤ P-66, d, y P-67) que aparece sobre la sílaba inicial de la palabra, o bien, rítmicamente, en sílabas alternantes partiendo de la que comporta el acento léxico primario hacia la izquierda: constitución, autonómica, compromiso, responsabilidad.
- Otras veces el acento enfático se materializa haciendo tónica una palabra que era en principio átona (➤ P-61), para, por ejemplo, establecer un contraste (en este sentido, su valor es contrastivo): me lo debía (a mí), no te lo debía (a ti), en la que los dos pronombres me y te, átonos, se acentúan para recalcar la oposición entre las dos personas a las que se refieren.
- En muchas ocasiones el hablante resalta el contenido a su juicio más importante o novedoso de un enunciado mediante el cambio de posición del acento de frase o principal (➤ P-66, b), que, en lugar de ubicarse al final de la unidad de que se trate, se desplaza a otra posición anterior: Enrique fue el que causó el problema. Esta otra modalidad de acento enfático adquiere entonces un valor focalizador (puesto que destaca el foco del enunciado, la palabra informativamente más notoria) y marca la novedad de la información o precisa otros contenidos significativos especiales.
El acento enfático no es frecuente en el habla conversacional cotidiana de muchas zonas, pero aparece con regularidad en la elocución expositiva o didáctica de políticos, conferenciantes o profesores, y es sumamente característico del estilo oral de los medios de comunicación y del de algunos comunicadores en particular.
-
El acento en los medios orales de comunicación. La preocupación de muchos locutores de radio y televisión por que sus mensajes capten y mantengan la atención de la audiencia los aboca a imprimir un énfasis exagerado a su elocución, el cual no solo no es acorde con la estructura fónica del idioma, sino que además provoca el efecto contrario al deseado: enfatizar todo o casi todo es como no enfatizar nada. Para conseguir dotar de una mayor expresividad a sus comunicaciones, los locutores se sirven, fundamentalmente, de los siguientes procedimientos indebidos:
- El realce muy marcado del acento primario de la palabra que se quiere destacar, mediante la elevación de su tono, intensidad y duración: El crimen cometido esta mañana…; Los terroristas se reunían en la casa de uno de ellos.
- La sobreacentuación de las palabras enfatizadas añadiendo continuamente acentos secundarios, sobre todo en su sílaba inicial: Se iniciaron conversaciones entre los ministros…; La presidencia del Gobierno…; Las autoridades alemanas…
- La acentuación indebida de elementos átonos con la consiguiente ruptura de grupos de palabras en principio inseparables (➤ P-43): Son datos de la Agencia de Meteorología; Se espera que las protestas disminuyan.
Si bien resulta comprensible que los locutores recurran a distintas estrategias para conceder desigual importancia a unos contenidos que a otros, es imprescindible que tales recursos se apliquen de modo correcto para que el resultado no sea precisamente el opuesto al buscado, es decir, que los oyentes confundan lo accesorio con lo fundamental o que rechacen una elocución forzada y ajena al idioma.
-
Recomendaciones generales con respecto al acento:
- Conocer las reglas ortográficas de acentuación es fundamental para conseguir una buena elocución, lo mismo que cabe afirmar en relación con las normas de puntuación o con las que atañen a las otras variables implicadas.
- Es conveniente huir siempre de la afectación y buscar la naturalidad, incluso en el estilo profesional. Al igual que en lo concerniente a las demás propiedades que dan forma a una buena elocución, en el caso de la acentuación, lo fundamental es no dejar ningún aspecto a la improvisación.
- Por lo que se refiere a los profesionales de los medios de comunicación, la recomendación básica es que no generalicen el énfasis mediante excesivas dislocaciones, adiciones, etc., del acento, porque confunde a la audiencia e, incluso, puede provocar su rechazo.
- Teniendo en cuenta que las reglas de acentuación en español no son fáciles, los textos que leen los locutores de los medios deben presentar un uso correcto de la tilde, puesto que, si no es así, surgirán en la lectura muchas vacilaciones o, incluso, errores.
Real Academia Española y Asociación de Academias de la Lengua Española:
Libro de estilo de la lengua española [en línea], https://www.rae.es/libro-estilo-lengua-española/el-acento. [Consulta: 17/06/2024].