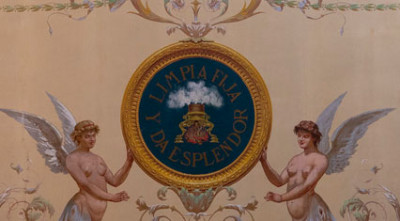clarín
Diccionario histórico de la lengua española (2013- )
Se documenta por primera vez hacia el final del siglo XV, en el Cancionero de Juan del Encina (1481-1496) y en 1498, en la Traducción del Viaje de la Tierra Santa realizada por M. Martínez de Ampiés en la acepción de 'instrumento musical de viento metal, parecido a la trompeta, pero de tamaño menor y de sonidos más agudos'. Como 'persona que toca el clarín' (que surge tras la actuación de la metonimia), se atestigua por la misma época, en las Coplas hechas sobre el casamiento de la hija del Rey de España (1496) y en la Traducción de la Crónica de Aragón (1499) realizada por G. García de Santa María. Parece que el primer vocablo empleado para designar este instrumento fue clarón, tomado del francés clairon y atestiguado por vez primera en El Sueño del Marqués de Santillana (c1430); en español, a diferencia del francés, clarón no prosperó, al ser desplazada finalmente por clarín. Tras competir ambas hasta finales del siglo XVI, clarón solo sobrevive a partir del XVII en los diccionarios y en obras historiográficas. Explica Ramón Andrés, en su Diccionario de instrumentos musicales (2009), que el clarín era una pequeña trompeta recta y corta de sonidos muy agudos, cuya forma fue evolucionando hasta llegar a ser una trompeta más larga y estrecha, restringiéndose su uso al ámbito militar (en los ejemplos se habla de “clarines y atambores” como instrumentos que acompañan a la tropa). Así, este vocablo se especializa para designar, en particular, un 'instrumento musical de viento metal parecido a una trompeta pequeña, usado para informar o dar órdenes', subacepción atestiguada desde 1747 en la Relación verídica de lo acaecido en la isla de Puerto Rico, donde se registra en el ámbito de la tauromaquia. Con este valor, se documenta con frecuencia en las combinaciones clarín de órdenes y clarín de señales. Como 'persona que toca el clarín', debida a la actuación de la metonimia, ya desde sus primeros testimonios (como el ya mencionado de La corónica de Adramón, c1492) se localiza en enumeraciones con la voz ministril (que se refiere específicamente a los tañedores de instrumentos de cuerda y viento); ciertamente, la mayor parte de los ejemplos donde clarín se emplea con este valor corresponden, concretamente, al clarín militar o soldado encargado de tocar este instrumento. De este modo, clarín de órdenes, también usado para designar el instrumento militar, se especializa para referirse al 'soldado que sigue al jefe para dar los toques de mando’, como muestra un testimonio de 1877 en la Revista de España (Madrid). Clarinetero, en cambio, se emplea preferentemente en el ámbito taurino. En sentido figurado, clarín se emplea desde fechas muy tempranas en el sentido de 'medio que sirve para difundir y proclamar, normalmente, la bondad o valor de algo' (ya en 1640-1642, en las Empresas políticas de D. Saavedra Fajardo); este uso se vio favorecido por la representación de la Fama con un clarín. Como 'juego de tubos del órgano de la familia de la lengüetería' parece documentarse ya en 1642 en un contrato de obligación entre el organero Quintín de Mayo y el presbítero de la iglesia de Osma para la construcción de un órgano. Desde entonces, la voz registra en numerosos contratos de este tipo, así como en otros textos musicológicos como la Escuela de música de P. Nasarre, de 1724; en esta acepción es sinónimo de clarón. Con la acepción 'arte o técnica de tocar el clarín' se atestigua en 1856, en la sección de crónica extranjera de la Gaceta Musical de Madrid.
Tras la actuación de la metáfora, clarín se emplea también para designar un 'canto potente de algunas aves, especialmente el del gallo, cuyo sonido se parece al producido por el clarín'; a ese canto se le atribuye también ocasionalmente la función de aviso. Esta acepción se atestigua por primera vez en el Diccionario de Autoridades (1729), donde se especifica que es propia de “lo Poético”. Fuera de los diccionarios, se registra por primera vez en 1900, en la revista Iris (Barcelona) y compite con clarinada.
Clarín presenta, por último, dos nuevas acepciones restringidas geográficamente. Tras la actuación de la metáfora, designa en México un ave más conocida como clarín de la selva; así, mientras clarín de la selva (circunscrita a México) se documenta ya, con la acepción de 'pájaro pequeño de color gris, vientre blanquecino, patas y ojos negros, rodeados por un círculo blanco', en 1852, en un poema de J. T. de Cuéllar publicado en La Ilustración Mexicana (México), que se titula precisamente “Clarín de la selva”, clarín no se registra con este mismo significado hasta 1869, en Clemencia, de I. M. Altamirano, y su uso está, asimismo, prácticamente circunscrito a México, si bien hay algún indicio de su empleo en Cuba, pues José Martí utiliza esta voz en sus Versos sencillos (1891) para referirse a un ave. En Chile, clarín (también tras la actuación de la metáfora) es una 'planta herbácea trepadora con hojas ovaladas, flores perfumadas y semillas tóxicas, que se cultiva con fin ornamental' (también conocida como guisante de olor y arvejilla); con este valor se atestigua por vez primera en 1904, en Los transplantados de A. Blest Gana.
Según el Diccionario del español de México de L.
F. Lara (2010), el vocablo posee en el sur de Veracruz la acepción
de 'trampa en forma de cilindro, hecho de pencas o varas de caña y
arillos de bejuco; uno de sus extremos termina en una puerta plana
y el otro en un cono truncado (matadero) por el cual entra la
presa'.
- 2⟶metonimias. m. y f. Persona que toca el clarín.
- s. m.
En particular, con el complemento de órdenes, para referirse al soldado que sigue al jefe para dar los toques de mando.
- s. m.
- ac. etim.s. m. Instrumento musical de viento metal, parecido a la trompeta, pero de tamaño menor y de sonidos más agudos.
- s. m.
En particular, instrumento musical de viento metal parecido a una trompeta pequeña, usado para informar o dar órdenes.- s.
En ocasiones con los complementos de órdenes y de señales.
- s.
- s. m.
- 2⟶metáforas. m. Medio que sirve para difundir y proclamar, por lo común, la bondad o virtud de algo.
- s. m. Mús. Juego de tubos del órgano de la familia de la lengüetería.
- 2⟶metáforas. m. Canto potente de algunas aves, especialmente el del gallo, cuyo sonido se parece al producido por el clarín.
- 2⟶metáforas. m. Mx Pájaro pequeño de color gris, vientre blanquecino, patas y ojos negros, rodeados por un círculo blanco; vive en los bosques y se cría con frecuencia como animal doméstico por su canto melodioso.
Nombre científico: Myadectes unicolor .- s.
Frecuentemente, con el complemento de la selva.
- s.
- 2⟶metonimias. m. Arte o técnica de tocar el clarín.
- 2⟶metáforas. m. Ch Planta herbácea trepadora, con hojas ovaladas, flores perfumadas y semillas tóxicas, que se cultiva con fin ornamental.
Nombre científico: Lathyrus odoratus . - s. m. Mx "Trampa en forma de cilindro, hecho de pencas o varas de caña y arillos de bejuco; uno de sus extremos termina en una puerta plana y el otro en un cono truncado (matadero) por el cual entra la presa. Se utiliza para atrapar jaibas, langostinos, tortugas y algunos peces" (Lara,
DiccEsp México -2010).

Se documenta por primera vez, con la acepción de 'tela fina, generalmente de hilo, empleada en especial en la confección de ropa de niños o en lencería', en el Diccionario de Autoridades de la Real Academia Española (1726, s. v. beber) donde se cita en una enumeración de telas muy finas, para ilustrar el uso de la expresión "es tan delgado que se puede beber". Tres años más tarde se incorpora al lemario de este mismo repertorio. Según indica Terreros en su Diccionario (1782), esta tela se usaba mucho en América, adonde se exportaba desde Europa, afirmación que apuntalan los primeros testimonios, que localizan el tejido en Perú (virreinato que, por aquellos años, importaba parte de sus telas de Francia y Holanda). No son extrañas, pues, las documentaciones americanas de esta voz, así como las procedentes de documentos legislativos o mercantiles y de la prensa de la moda, aunque su empleo decae drásticamente a comienzos del siglo XX. Se registra frecuentemente en aposición con otros nombres de tejidos, en las combinaciones holán clarín, batista clarín, estopilla clarín, cambray clarín, etc.
- s. m. Tela fina, generalmente de hilo, empleada en especial en la confección de ropa de niños o en lencería.
- s.
En ocasiones, en aposición a sustantivos que designan otros nombres de tejidos.
- s.
Se documenta como interjección que expresa asentimiento en algunos repertorios lexicográficos, donde se indica que esta voz se emplea en Bolivia, México y Nicaragua; en el Diccionario de la lengua española (1917) de Alemany Bolufer se consigna como adverbio con el valor de 'claramente, con claridad' y, ya como interjección, en el Diccionario del habla nicaragüense (1948) de Valle. En esta acepción, clarín sería sinónimo de clarinete, que, a diferencia de este, muestra testimonios fuera de los diccionarios.
- interj. Mx Ni Bo "Expresa asentimiento" (ASALE,
DiccAmericanismos -2010).

Inéditos Diccionario histórico de la lengua española (1933-1936)
Tesoro de los diccionarios históricos de la lengua española 2021
Real Academia Española © Todos los derechos reservados

Sobre el TDHLE
Rueda de palabras
- clarificadora • Inéd. 1933-1936
- clarificar • Inéd. 1933-1936
- clarificativo • Inéd. 1933-1936
- clarífico • Inéd. 1933-1936
- clarilla • Inéd. 1933-1936
- clarimente • Inéd. 1933-1936
- clarimento • Inéd. 1933-1936
- clarín • DHLE (2013- ), Inéd. 1933-1936
- clarinada • DHLE (2013- ), Inéd. 1933-1936
- clarinado • DHLE (2013- ), Inéd. 1933-1936
- clarinata • DHLE (2013- )
- clarinazo • DHLE (2013- )
- clarinear • DHLE (2013- )
- clarineo • DHLE (2013- )
- clarinero • DHLE (2013- ), Inéd. 1933-1936